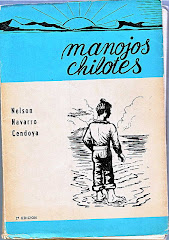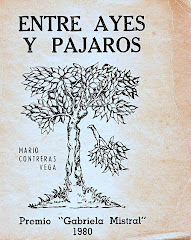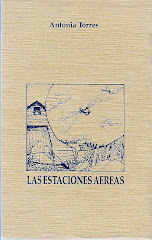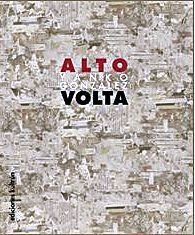Luis Marileo Cariqueo, comunero mapuche de Chol Chol.
Nota de Clemente Riedemann
_____________________________________________________________________________________
La revisión de los diversos parlamentos sostenidos entre los mapuches y el poder central, colonial primero y republicano después, ilustra y otorga criterios suficientes para comprender las dificultades del diálogo que se vive en nuestros días entre las mismas partes. Existe de por medio una concepción distinta de la temporalidad y de la interpretación del derecho, como contexto de estas conversaciones.
_____________________________________________________________
Para los mapuche, que poseen una visión holística de la realidad, el diálogo del presente puede interpretarse como una continuación del proceso histórico de los parlamentos iniciados en 1643 con las llamadas “paces de Quilín”, seguido por los tres parlamentos de Negrete (1726, 1771 y 1803) y el de Tapihue en 1825.
Para el Estado chileno y acaso para el conjunto de la sociedad chilena “blanca” se trata de un conflicto puntual, instalado artificialmente por los mapuche sobre una situación política, territorial y económica ya zanjada con la llamada Pacificación de la Araucanía. Ésta, según el abogado José Lincoqueo Huenumán, fue una estrategia empleada por el Estado central para institucionalizar el despojo de los territorios indígenas, a fin de instalar el sistema de la propiedad privada y la explotación sistemática de los recursos según el modo de producción capitalista.
Lo trascendente es que Lincoqueo, como abogado que es, dice lo que dice desde una nueva interpretación del derecho, apoyándose en los acuerdos del Parlamento de 1803 y refrendados ya en el periodo republicano durante el gobierno de Ramón Freire. El tratado suele ser interpretado como un reconocimiento oficial de la independencia de la nación mapuche.
Esto es correcto si se considera que se aceptaba a los indígenas una soberanía efectiva sobre su territorio. Esta soberanía no era limitada sino por acuerdos propios de una alianza convencional entre dos naciones, como asegurar el libre tránsito para ciertos dignatarios o evitar el paso franco de los enemigos del aliado.
Pero el tratado también consideraba una fórmula conceptual de cesión de independencia. De acuerdo al acta española, los loncos mapuches reconocieron al rey de España como señor y le juraron vasallaje (algo muy similar a lo que planteó José Miguel Carrera en el inicio del proceso independentista), en tanto quedase establecido que ellos eran soberanos en sus tierras. Lo cierto es que la aceptación del señorío del rey o de la autoridad republicana no ha sido tema de conflicto para los mapuche.
No se trata de una lógica que se contradice, sino de una manera pragmática de pensar la realidad. Para los winkas era y es muy importante el reconocimiento de esta lealtad en términos de su protocolo conceptual y simbólico. Para los mapuches, a quienes les interesaba entonces y ahora conservar la soberanía sobre sus territorios, se trata de una dádiva sin mayor significado práctico.
En 1999 el Relator Especial de las Naciones Unidas para tratados, Miguel Alfonso Martínez, concluyó que los acuerdos alcanzados por parlamentos generales, como el de Negrete, podían asimilarse al estatus de un tratado internacional entre la corona española y el pueblo mapuche.
El caso, visto desde esta nueva óptica de interpretación jurídica, reviste una dimensión surrealista: todo lo que el Estado y los privados han construido en los territorios indígenas se habría hecho como resultado de una apropiación ilícita. Ni siquiera tendrían validez legal los cargos del gobierno interior, ni las representaciones parlamentarias en los distritos radicados en esos territorios. (1)
Como quien dice, una carta demasiado fuerte a la hora de parlamentar, por lo que se deduce que las conversaciones actuales no podrán concluír con el término de la huelga de hambre, sino, por el contrario, recién comenzarán.
____________________________________________________________________________________________________________
(1) “Al estar el Parlamento de Negrete incorporado en la legislación chilena, excluye toda la legislación chilena al sur del Biobío. Excluye todo el sistema de la propiedad privada, excluye la posibilidad de que haya diputados, senadores, presidentes de la república y todo el sistema institucional del Estado de Chile” (Ramos Fuentes, Daniel: Ofensiva legal mapuche. Entrevista al abogado José Lincoqueo. En Enlace mapuche internacional, http://www.mapuche-nation.org/espanol/html/articulos/art-03.htm).
(c) Clemente Riedemann 2010.
(c) SURALIDAD Antropología Poética de Chile 2010.