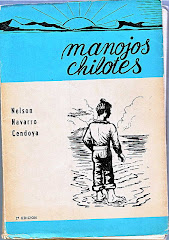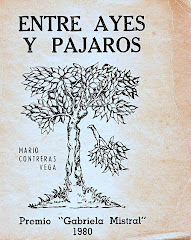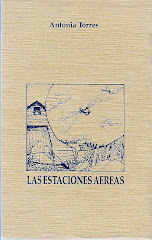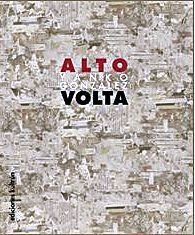Roxana Miranda Rupailaf. Fotografía de Fabiola Narváez (2008)
Roxana Miranda Rupailaf. Fotografía de Fabiola Narváez (2008)
Entrevista por Claudia Arellano Hermosilla
_______________________________________________________
La hibridación del relato constituye la marca de la naciente literatura de Roxana Miranda, en el que el erotismo señala su novedad y la problematización de la cultura ancestral constituye la reflexión que orienta la construcción de su lenguaje, que incluye una atenta lectura de los demás poetas de raíz indígena.
____________________________________________
El cuerpo que se corrompe.
Cuando escribí Las Tentaciones de Eva surgió una mujer que tenía que ver con lo natural, con lo materno, se repetían mucho las imágenes de la naturaleza, los árboles, lo verde como espacio de fertilidad, pero también como espacio de erotismo. Mi poesía es muy interior, pero a la vez muy exterior en cuanto a lo que es el territorio en el cual habito, porque de alguna forma creo que ese territorio está adentro también, es como una geografía del cuerpo, en donde se producen tránsitos y cruces culturales. Por ejemplo, el sincretismo religioso, que tiene que ver cómo la cultura indígena ha adoptado rasgos o se ha apropiado de rituales que son de la cultura judeo-cristiana. Por ejemplo, si tú vas a una ceremonia mapuche o huilliche, esa ceremonia está cargada de vírgenes pero también de cantos en mapusungún, y lo mismo pasa en Chiloé. Yo trabajo mucho el concepto de lo religioso y creo que eso también puede ser un rasgo muy propio del sur, de quién habita o convive entre esas dos religiones. También, trabajo con el relato oral, lo último que estoy trabajando tiene que ver con el chumpal (sirenas/os), una suerte de diformismo, y de cómo estas cosas se entienden como un mal dentro de la comunidad indígena, y entenderlo como un mal también forma parte de una realidad, porque de alguna forma el cuerpo que yo estoy poetizando se va deteriorando al sentir que efectivamente existe un mal que puede destruir a las personas, es como que el cuerpo mismo se va corrompiendo de sus propias creencias que no por eso son malas, porque al fin de cuenta son reales, en el fondo tienen otro sentido.
La mayoría de los sujetos femeninos que he creado han tenido una evolución, primero la aparición, luego la afirmación personal, después la erotización, una etapa reflexiva y por último se han autodestruido. En las Tentaciones de Eva, la Eva termina en los últimos poemas comida por gusanos, en la absorción de los venenos el hablante lírico se arroja al mar para botar todo lo rojo, para que todo lo rojo se vuelva azul. Y en el chumpal, lo que estoy escribiendo, a la vez se está destruyendo. Creo que en el fondo es la necesidad de escribir sobre el cuerpo que se corrompe, se elimina porque tiene la capacidad de rehacerse;
La hibridación del relato.
A través del discurso judeo-cristiano, que de hecho ya es un relato moderno. Esto ya implica un cambio de concepto en las comunidades, comienza a problematizarse el pasado como una carga, que antes no existía, y por tanto hay que reparar ese pasado para que el futuro sea mejor. Está presente la idea del pecado, de la culpa, del perdón y del paraíso. Y todo eso unido te crea un relato de modernidad para el cual hay que trabajar. Creo que a partir de ahí, uno puede ver elementos de la modernidad, elementos que están mezclados. De hecho, yo como escritora también soy una mezcla de todas las cosas, puede ser que yo no esté problematizando, sino viviendo esa modernidad, por lo tanto, también mi mirada no va a ser una mirada pura. Por ejemplo, el chumpal se transforma en un ser que no es ni hombre ni mujer, es ambiguo de por sí, entonces al crear esos seres ambiguos ya estoy problematizando un nuevo fenómeno que antes no se quería ver. La Serpiente, en mi escritura también tienen que ver con estos relatos mixtos, ahí está Ten Ten y Caicai Vilú, y está el cruce con el relato judeo-cristiano, que apela a la modernidad, porque de alguna forma esa serpiente es el diluvio mapuche, pero también es la serpiente terrenal, es la serpiente que peca, la serpiente que se siente culpable, son las dos serpientes al final. Y se cruza con la serpiente de sal y al final son uno solo. Entonces incorporo esos elementos, pero esos elementos siempre están mezclados, contaminados por cierta modernidad, o por cierto relato de lo moderno;
Mujer y poesía.
La escritura es algo que no se puede dejar de lado, porque si una deja la reflexión se estanca. Las mujeres por múltiples razones somos menos constantes. Yo conozco muchas mujeres que se quedan en lo romántico. Hay muchas mujeres que escriben, pero pocas son consideradas. En Rosabetty Muñoz, por ejemplo, hay una reflexión que una sin ser de Chiloé comprende, incluso sin que ella diga que es de la isla. Ella se ha atrevido a tocar temas que nadie trata en poesía, porque parecen crudos y fríos, como que a veces la gente tiene la idea de que la poesía es escribir únicamente sobre lo bello, sobre lo hermoso… Lo mismo pasa con nuestra cultura mapuche, porque igual uno ve que muchos de los discursos que producen los hermanos mapuches son discursos que tienen que ver con una idealización del territorio, más que con la problematización de temas que hay que repensarlos dentro de la cultura. Por ejemplo, los sacrificios, esos temas no son tocados dentro de la literatura. Creo que el gran referente de la poesía femenina mapuche es Adriana Paredes Pinda. Ella me produce sensaciones. Leerla es elevarse. Y escucharla es aún mejor. También Ivonne Coñuecar, que es una joven poeta mapuche de Coyhaique, nieta de brujos. Ella recoge todos esos relatos de brujos de su familia para construir su poesía;
Las reglas occidentales de la poesía.
La mayoría de los poetas indígenas hoy día son aquellos que viven en la ciudad y que lograron entrar en la educación superior. La poesía que se escribe en el campo siempre se va a considerar un poco menor, como objeto de estudio cultural más que objeto de estudio estético literario. Ejemplo concreto de esto es que en las antologías poéticas mapuche de hoy no aparece nadie que sea autóctono de una comunidad.
Dentro de lo mapuche hay distintas formas de poesía, pero el hecho de colocarlas en un libro la transforma en poesía con reglas occidentales; también hay que juzgarlo desde ese punto de vista. En realidad uno no puede decir que toda la poesía indígena por hablar de su territorio, es buena; eso es una excusa, porque un poeta también tiene que saber escribir un libro bajo las reglas a las que él está apelando. El tema es complejo porque de alguna forma yo me imagino creciendo en una comunidad y de pronto encontrarme con la poesía, que ocupa un lugar ritual o instrumental y que pase a ocupar un lugar estético. Porque la poesía que hoy pierde ese carácter ritual apela tal vez a ese carácter, pero lo pierde, no se considera “verdadero” por la comunidad, por decirlo de alguna manera. Para la comunidad, la poesía va a estar asociada a los hechos de la comunidad, por lo tanto ese valor siempre va a ser mayor al valor de una poesía eterna. Cuesta hacer lecturas en comunidades, a la gente le gusta porque están hablando de su territorio, pero a la vez, no ven ese relato como lo cotidiano;
Poesía del sur.
En el sur apelamos mucho a lo natural y cuando hablamos de la ciudad generalmente es esa ciudad casi imaginaria, con barcos; en cambio las poéticas que se producen en el centro o en Santiago, por ejemplo, casi siempre están tratando de buscar vanguardia. Acá se escarba más hacia el pasado, allá se escarba más hacia el futuro. Acá la mirada siempre es hacia atrás, yo creo que esa es la principal diferencia, son distintas las lecturas.
El lenguaje al que apuntan los del centro problematiza otras cosas, no por eso menos rico. Tiene otra realidad, otra es la cotidianeidad donde ellos se mueven. Acá hay otras cosas que también hacen un lenguaje vivo, pero ninguna de las dos poesías es menor, solamente son distintas;
Cruces inter étnicos.
Creo que el libro de Clemente Riedemann, Karra Maw´n, fue un gran referente sin ser un texto indígena, pero hablando desde lo indígena y lo español. Hoy día se separa lo indígena de lo no indígena, pero en realidad una persona que no es indígena también puede hablar desde lo indígena. A partir de ahí se genera una discusión de lo que es mi cultura y lo que es la cultura del otro. Más tarde surge Jaime Huenún, Cesar Millahueque, Pablo Huirimilla, Bernardo Colipán. Con Canto Luminoso de Tierra, Jaime está problematizando la matanza de Forrahue, está haciendo dialogar los textos, los diarios, que son elementos netamente modernos, está problematizando lo que son los campamentos como la población Schilling en la ciudad de Osorno. Y lo mismo pasa con Huirimilla, que entra a problematizar lo que fueron las conquistas, los héroes indígenas, las rancheras. Bernardo Colipan, en su poema El arco de la negación escribe “Cuando emigraste, Arnoldo, de San. Juan de la Costa para hacer tu servicio militar en la ciudad, en el potrero se echó la vaca de la angustia. Se te dijo que la vida en la ciudad era una gallina de espinazo pelado de tanto ser pisada por el gallo del destino. Se te advirtió que tengas cuidado. Pero ascendiste en las laderas de lo esencial, cambiaste a la Rosita Rupailaf por la Lulú Salomé”;
¿Y el choque inter étnico?
El choque se presenta en las escrituras indígenas más conservadoras, más fundamentalistas, como las de Emilio Huaiquin, que de alguna manera se resiste ser el otro; en el mismo Elicura Chihuailaf hay un resistencia a ser lo otro y a verse a uno mismo sin ver al otro, eso para mí es un choque. También Adriana Paredes Pinda: ella tiene un poema que se llama Sanación: “No quería mapuche por eso la pena y piojos blancos, tuvimos que enamorarla con raulí…” Ahí hay cierta negación, pero está el choque entre este hablante lírico que quiere salvar a esta niña. De alguna manera existe en Peredes Pinda esa búsqueda constante de lo mapuche, de lo indígena.
También dentro de la poesía mapuche hay distinciones: está la poesía de Temuco que tiene que ver más con la resistencia; y la poesía Huilliche está asociada a un cotidiano marítimo, a los rituales en el mar y a sus seres encantados. Yo creo que desde Valdivia al sur es poesía Huilliche, incluyendo Chiloé. Y en esta poesía mapuche y no mapuche está presente y latente el tema marítimo, porque de ahí proviene la riqueza, proviene la religión, todo proviene desde el mar, como elemento vital y como elemento del paisaje también. La ciudad se construye cerca del mar.
___________________________________________________
Entrevista a Roxana Miranda realizada por Claudia Arellano Hermosilla el 26 de julio de 2008, en Osorno;
ANTROPOLOGIA POETICA DEL SUR DE CHILE. PROYECTO FONDART REGIONAL 2008; Clemente Riedemann y Claudia Arellano ,ejecutores;
(c) SURALIDAD EDICIONES, 2009;